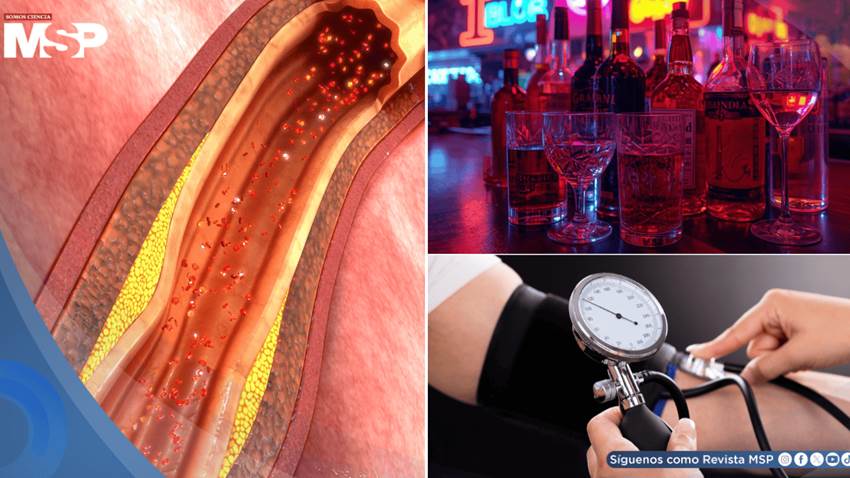Colombia lleva más de tres años inmersa en un debate en términos antagónicos: renovables o hidrocarburos. O, al menos, así lo ha planteado el primer Gobierno de izquierda en la historia moderna. Esta Administración, sin embargo, ha seguido en buena medida la hoja de ruta de sus antecesores, que ya habían fijado en el horizonte la tarea de descarbonizar la matriz energética. Ahora el presidente Gustavo Petro le ha sumado un discurso más duro contra los “sectores extractivistas”. Es decir, el petróleo, el gas y el carbón, pilares tradicionales del desarrollo local. Quizás por eso, sectores de la sociedad respaldan con cierto grado de consenso la necesidad de avanzar en el camino, pero abogan por un proceso más equilibrado: con un modelo mejor detallado y una gestión pública más eficaz.
El reto es doble. A nueve meses del fin de cuatrienio, la Nación enfrenta una carrera contrarreloj: la transición verde ya no es solo un imperativo ambiental, sino también una urgencia para incorporar nuevas fuentes de generación a una red que empieza a acusar restricciones de suministro. “Es vital cambiar la oferta eléctrica si queremos evitar apagones. Las cifras oficiales indican que, de no sumar capacidad antes de 2027, va a haber un déficit estructural”, alerta Alexandra Hernández, presidenta de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, el mayor gremio del sector.
¿Qué ha cambiado en concreto durante este Gobierno? Hoy, la energía renovable representa entre el 10% y el 12% de la matriz energética, cuando hace dos años apenas alcanzaba solo el 2%. Es un logro tangible. Como dice Hernández, “el dato mata el relato”. En ese contexto, su desarrollo empieza a aliviar la carga tanto de la línea hidráulica (65%) como de la térmica (24,6%). Todo esto ya estaba previsto en los planes del Gobierno de los presidentes Juan Manuel Santos (2010 - 2018) e Iván Duque (2018-2022), siempre con el año 2050 como horizonte para alcanzar una combinación de fuentes donde las energías limpias tengan prevalencia.
Para formarse una idea: Colombia ha pasado en un puñado de años de casi cero a contar con algo más de 3 Gigas, o 3.000 megas, de capacidad renovable no convencional. La tecnología solar fotovoltaica ha sido puntera en el proceso. Ricardo Álvarez, presidente de la empresa de soluciones de energía We Power, destaca que la demanda de paneles viene creciendo incluso en áreas rurales donde antes era impensable. “La generación en pequeñas parcelas ha avanzado gracias al gran impulso del Gobierno al modelo de comunidades energéticas. Contrario a la creencia común, esta iniciativa no solo beneficia a los sectores más vulnerables, sino que busca empoderar a todos los usuarios para consumir su propia energía de manera sostenible y colectiva”.
En este punto los problemas, sin embargo, saltan a la vista. Todo se resume en ineficacia oficial. Y por el camino, las recurrentes trampas de la corrupción. Los empresarios, como Álvarez, hablan de “asimetría regulatoria”. De barreras en los trámites y dilaciones en los tiempos de la burocracia. A los permisos y sellos de entidades oficiales se suman las consultas previas con las comunidades. Conviene recordar, por ejemplo, el caso de La Guajira, en el que grupos indígenas frenaron el desarrollo de campos eólicos debido a aprehensiones ambientales y disputas por la repartición de los beneficios.
“Todo esto encarece y frena la transición”, admite Álvarez. Alexandra Hernández coincide: “El problema en Colombia no es la falta de proyectos, sino la dificultad para hacerlos realidad debido a una tramitología excesiva y compleja”. Se trata de un asunto estructural. “El país necesita simplificar y adoptar un enfoque más pragmático en los trámites económicos para avanzar en el desarrollo de proyectos energéticos”, remata la líder del gremio privado de las renovables.
La tarea es delicada. Durante décadas, un sinnúmero de actores con peso político se ha beneficiado de actividades dependientes de los combustibles fósiles. Y parece poco factible que la mayoría de ellos estén dispuestos a ceder sus prerrogativas. El gremio de los camioneros es uno de ellos. “Si no descarbonizamos al sector transporte, vamos a eternizar la dependencia del diésel y la gasolina. En ese punto al Gobierno le ha faltado más coordinación y liderazgo”, concede el doctor en Energía y exdirector de la Unidad de Planeación Minero Energética del Ejecutivo, Adrián Correa.
El Gobierno de Gustavo Petro ha desmontado el subsidio oficial a la gasolina, pero ha evitado hacerlo con el ACPM por cálculos políticos. Este combustible, entre los más contaminantes, es usado por los motores diésel del gremio camionero, responsable del 80% de la carga comercial en Colombia. Llegados a este punto, es importante recordar que los sectores que más gases de efecto invernadero emiten son, por ese orden, la agricultura y el transporte, donde el 98% de los carros aún funcionan con combustión interna. ¿Por qué entonces se han enfocado casi todos los esfuerzos oficiales en el sector de los hidrocarburos?
La razón principal, a pesar de que la deforestación acabó en 2024 con 8,1 millones de hectáreas de bosque, es que la ecuación costo/eficiencia es más elevada que en la agricultura. Lo anterior se explica, entre otros factores, por la altísima concentración de la tierra, el atraso atávico en la titulación de los predios rurales y la sombra perpetua de escuadrones armados ilegales. Colombia, sin embargo, es un lugar de paradojas: una encuesta de la Asociación de Energías Renovables señala que ocho de cada diez ciudadanos considera urgente acelerar la incorporación de nuevas fuentes renovables.
Lo anterior lleva a Álvarez a la siguiente reflexión: “El Gobierno es muy incoherente en su discurso entre confiabilidad energética y descarbonización. Por un lado dice que Colombia es potencia mundial de la vida, que hay que reducir emisiones y que vamos a acabar con el petróleo, pero por el otro es muy inconsistente en su planificación. No hay un plan preciso para que las renovables se integren a la matriz actual para garantizar el suministro. La decisión del Ejecutivo de no firmar más contratos de exploración de gas ni de petróleo, por muy loable que suene, es ineficaz porque el gas natural aporta cerca del 28% de la energía primaria del país y es clave para la generación eléctrica en épocas secas, así como para la industria y la cocción en los hogares”.
Es posible deducir que al GPS de la transición aún le faltan coordenadas claras. Y la experiencia en otros países señala que el recorrido está lleno de imprevistos. “En Colombia hay una urgencia de ampliar la oferta energética. Eso es claro. Pero lo mejor que puede hacer el país es aprovechar cada una de las posibilidades disponibles, porque no existe una sola fuente perfecta, ni única, capaz de satisfacer todas las necesidades. Necesitamos, además, una matriz competitiva en tarifas, porque con una energía cara ningún país prospera. Por eso hay que pensar en aprovechar la luz solar en el día y los recursos fósiles e hidráulicos para cubrir la demanda en la noche o en las temporadas de sequías”, argumenta Hernández.
Ricardo Álvarez sostiene que es clave ser realistas. En su opinión, aún falta definir un rumbo claro, con metas y reglas precisas, como se requiere para que lleguen más inversionistas. Explica, en todo caso, que la mayoría de los problemas no son atribuibles a un solo Gobierno. Su diagnóstico es que en Colombia existen emprendedores y comunidades con excelentes ideas, pero con grandes obstáculos a la hora de sortear la falta de financiación, la corrupción institucional y la carencia de infraestructura.